Por Carlos Gutiérrez P.
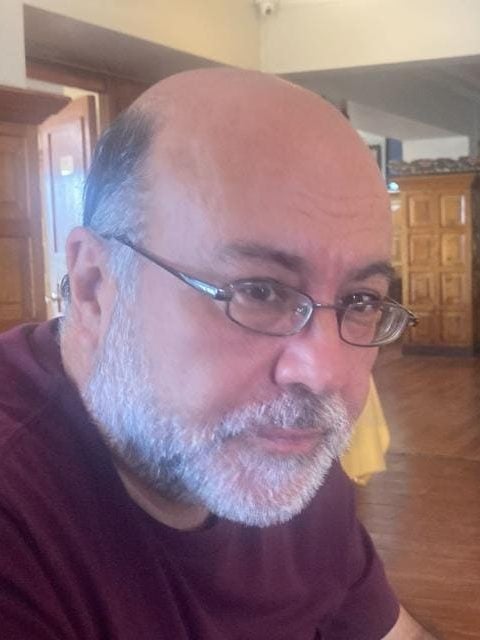
Ya hemos mencionado en anteriores cartas que América Latina goza actualmente de una notoria irrelevancia en el cuadro global, producto de su falta de cooperación y coordinación frente a situaciones de alta complejidad política, una ausencia importante de los liderazgos de los países más grandes, una dispersión y contradicciones ideológicas de los gobiernos progresistas, la presencia más activa de gobiernos de derecha que son muy disruptivos de las lógicas de articulación, y la presencia siempre divisionista y agresiva de Estados Unidos.
En los últimos años, con el inicio de un nuevo ciclo político caracterizado por el declive de gobiernos progresistas y el aumento de gobiernos de una derecha más radical, se empezaron a desmantelar las instancias multilaterales de integración y cooperación (como el caso de Unasur), o simplemente en forma sutil fueron perdiendo relevancia por una política expresa de no participar (como el caso de la Celac y las instancias centroamericanas), optando por caminos propios aislados de su vecindad, de articulación bilateral con Estados Unidos, la Unión Europea u otros espacios fuera de la región.
La clave político-ideológica interna determinó la proyección de la política exterior sobre la articulación regional y por lo tanto perdiendo oportunidades de encarar problemas con efectos nacionales desde la perspectiva multilateral.
En ese escenario, podríamos identificar que los tres grandes desafíos problemáticos que tiene la región tienen características trasnacionales.
- Así, nos hemos ido consumiendo en ser espectadores de una militarización de los problemas de seguridad pública relacionados con el crimen organizado trasnacional que conlleva serios problemas de violencia urbana, distorsión de la función clásica de las fuerzas armadas, corrupción en estamentos institucionales del Estado, un sesgo notorio concentrado en políticas públicas represivas, y crisis sociales preocupantes, especialmente en los sectores juveniles.
- Una migración irregular desbordada en algunos países con fronteras más porosas, perdiendo el enfoque de una política pública que promueva una migración ordenada, responsable y segura, que proteja tanto el derecho humano de los/las migrantes, así como la estabilidad y seguridad del país y la sociedad acogedora.
- Los fuertes efectos que tienen políticas económicas proteccionistas, así como escenarios de crisis o recesiones, frente a la preeminencia de las economías abiertas y esencialmente exportadoras de materias primas de nuestros países.
A esto sumamos las fuertes presiones de Estados Unidos por orientar nuestro comercio e inversiones, para alejarlo de lo que ha sido una exitosa relación con China.
Cada una de estas problemáticas tiene condiciones extra fronterizas, tanto en su origen como de tránsitos, y por lo tanto se hace imposible política y prácticamente abordajes solo desde la perspectiva nacional. Se han constituido en los problemas más acuciantes para todas las sociedades y el sistema político, que sigue abordándolas en forma parcial, circunstancial y endógena.
A estos problemas de carácter regional, hay que sumar la nueva perspectiva de dominación por parte del imperialismo estadounidense, que presiona bilateralmente buscando efectos regionales.
La presión abierta y sin descaro sobre Panamá para adquirir un nuevo control total sobre el tránsito marítimo, que está llegando incluso a una amenaza de corte militar y que puede arrastrar a toda la región producto de los acuerdos multilaterales de resguardo del canal.
El chantaje económico que ejerce presionando para dejar los acuerdos económicos con China, que permitió traer inversiones importantes y flujos de comercio favorables para la región. Esto está teniendo repercusiones paulatinas, como caídas de contratos de inversiones, préstamos financieros y sobre todo abandonar la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.
La política de expulsión de migrantes, realizada en forma notoriamente degradante que obligó a varios países a recibirlos en condiciones poco adecuadas, y que se transformó en un negocio para el gobierno salvadoreño de Bukele.
Los efectos ríspidos que dejan en la vecindad los gobiernos genuflexos y payasescos como los de Argentina, Ecuador y Perú.
La diplomacia como mecanismo de resolución de conflictos y de diálogo entre estados tiene una fuerte deuda con acontecimientos recientes, pero aun así es valorable que se siga insistiendo en los encuentros multilaterales, y en ese marco la reciente cumbre de la Celac es bienvenida, pero con cautela, porque sigue exponiendo los problemas de fondo de nuestra articulación regional.
Entre los días 6 y 9 de abril se desarrolló la IX Cumbre en la ciudad de Tegucigalpa con la participación de los 33 países, pero solo 30 de ellos firmaron la declaración final, confirmando las tensiones políticas que subyacen. Rechazaron el documento final las representaciones de Nicaragua, Ecuador y Argentina.
Las más altas representaciones estuvieron dadas por los/las presidentes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, México, Honduras, Guatemala, Cuba y Haití; los primeros ministros de Guyana, Belice, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Granada, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
En la declaración final se resaltan los siguientes acuerdos logrados:
- Reafirmación de la zona de paz, que enfatiza los principios de la no injerencia, el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. El rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional y que afectan al comercio y el desarrollo de los pueblos.
- Fortalecimiento de la integración regional, particularmente el rol de la Celac para que pueda tener una mayor incidencia global.
- Entre las prioridades para el futuro cercano se destacaron la transición energética, autosuficiencia sanitaria, medio ambiente y cambio climático, conectividad regional e innovación tecnológica, comercio, lucha contra la delincuencia organizada, educación y empoderamiento de las mujeres.
- Entre los acuerdos más políticos se encuentran el apoyo a Haití para un proceso político pacífico y sostenible y la petición de una mayor representación en la ONU para nuestra región, con la aspiración de ocupar la Secretaría General en la persona de una mujer.
Estos acuerdos mayoritarios también deben verse en forma crítica, ya que todavía demuestran grados importantes de insatisfacción en su comprensión y aplicación.
El primero de ellos dice directamente con un punto de conflicto entre los líderes nacionales. Las situaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela periódicamente salen a relucir como parte de las diferencias ideológicas y se cruzan con las declaraciones de principios sobre los derechos humanos. Debate que históricamente marcó un deslinde entre posturas de derechas e izquierdas, pero que en la realidad actual está más difusa especialmente por la posición del gobierno de Chile, pero que tampoco es acompañada por un debate aún más de fondo en relación con los contextos y la sustancia de las democracias actuales.
En relación a la tensa situación comercial mundial producto de las medidas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos se hubiese esperado algo más contundente, ya que nuestros países pueden salir muy afectados de esta tensión mundial. No hubo luces al respecto, y parece que se transitará el camino más conveniente para Estados Unidos, que es la negociación bilateral.
Una región con la importancia que tiene en la producción de materias primas sensibles para la economía estadounidense, de forma colectiva habría estado en mejores condiciones de negociación, así como en reforzar la orientación actual del comercio mundial con la imponente China, o en posicionarse para una presión mayor a las instancias de gobernanza global del comercio, como la OMC. Hoy más que nunca es vital ampliar los horizontes de relaciones, para no caer y ser parte de la trampa del espacio vital o patio tarsero del imperialismo yanqui.
Una pequeña esperanza se levanta desde Mercosur, que el día 11 de abril tomó la decisión de ampliar temporalmente la lista de productos exceptuados de arancel externo común, buscando proteger las economías participantes del bloque ante la crisis del comercio mundial. Los cancilleres destacaron la necesidad de adaptarse al nuevo escenario internacional y tomar más medidas para la modernización del bloque.
También llama la atención que no haya referencia al tema migratorio, que es una problemática central en nuestra región, por las afectaciones a los respectivos países debido a las migraciones intrarregionales, así como la violenta política del presidente Trump de una expulsión que genera más tensiones y desorden sobre el tema, mezclando ámbitos de una migración socio-económica irregular con el crimen organizado trasnacional, lo que conduce aceleradamente a la criminalización global de la migración con los efectos de la instalación social de la xenofobia.
Caldo de cultivo muy eficiente para la narrativa ultraderechista que despliega sus políticas de represión y de un nacionalismo rayando en el fascismo.
Cuestión que como en el caso de El Salvador adquiere la cara más brutal de un problema social, que es la panacea neoliberal de mercantilización de los dramas humanos, en este caso convirtiendo el control social carcelario en un negocio.
Así como la globalización liberal descentralizó la producción industrial buscando ventajas comparativas en el valor del trabajo, hoy lo busca para desconcentrar poblaciones “molestosas” (delincuentes en El Salvador, la población palestina en Gaza), encontrando países dispuestos a generar recursos financieros con sus nuevas ventajas comparativas.
Lamentablemente nuestra América Latina sigue atrapada solo de la narrativa que la menciona y la hace visible, pero lejos de ser una entidad con personalidad propia que responda a sus intereses, lo que para los tiempos que se avecinan, de un nuevo tipo de multicentrismo, es muy problemático, porque se quedaría sin representación sustancial.
La próxima presidencia de la Celac le corresponderá al presidente Petro de Colombia, quien ya manifestó que su misión principal será fortalecer la integración regional y conectar Latinoamérica y el Caribe con el resto del mundo.
Necesitamos de más Celac, Caricom, una nueva Unasur, que nos coloque en un mapa mundial soberano, para superar nuestra maldición de Malinche.
Por Carlos Gutiérrez P.
Carta Geopolítica 40, 15/04/2025
El Centro de Estudios Estratégicos de Chile -CEECH- espera sus opiniones y sugerencias en
[email protected]
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.





