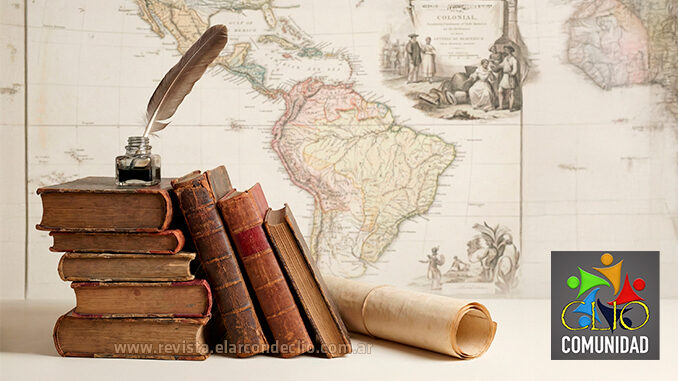
![]()
El primer viaje a Estados Unidos: Alfonsín en la Asamblea de la ONU y primera reunión bilateral con Reagan (23 de setiembre de 1984) En septiembre de 1984 Alfonsín viajó a Estados Unidos para asistir a la XXXIX Asamblea de Naciones Unidos, y allí tuvo su primer encuentro con su par estadounidense, antes del tradicional agasajo que ofreció en el Hotel Waldorf Astoria de New York a los mandatarios que participaban del cónclave internacional.
El primer viaje de Alfonsín a Estados Unidos fue la ocasión para poner en escena la nueva orientación del vínculo con Estados Unidos, que respondía a las necesidades económico financieras de la Argentina y al contexto externo, que no fue tan favorable como había previsto el gobierno radical en 1983. El dilema era claro. Si el gobierno encabezado por Alfonsín “continuaba en el sendero iniciado por Grinspun perdía la credibilidad externa; si, por el contrario, optaba por el camino de acordar con el FMI y aplicaba recetas ‘ortodoxas’ para sanear la situación económica interna, allanaba el camino para obtener el apoyo de banqueros e inversores, pero se alejaba de lo prometido en la plataforma electoral y agitaba la oposición de los dirigentes sindicales. Dado este dilema, el gobierno radical optó por una solución intermedia, que permitiera una ‘relación madura’ con Estados Unidos y los organismos de crédito sin enajenar los apoyos internos. Par ello, tanto el presidente Alfonsín como Leandro A. Morgenfeld Relaciones Internacionales Vol 32 –Nº 65/2023 su canciller Dante Caputo no dudaron en disminuir sus críticas a la administración Reagan en los dos temas más ríspidos de la agenda bilateral –deuda externa y crisis centroamericana- con el fin de obtener el respaldo político de la Casa Blanca en las delicadas negociaciones con la banca. Ya en su primera visita a Estados Unidos en septiembre de 1984, Alfonsín efectuó el inicio de lo que Roberto Russell denomina ‘giro realista’ en la relación con Estados Unidos, al sostener que la intención de su gobierno era la de ‘trabajar, producir, exportar y pagar lo que debemos’, desterrando la vieja promesa electoral de repudiar la ‘deuda ilegítima’ heredada del Proceso militar. Incluso, el presidente argentino procuró aventar cualquier temor de Washington respecto de la emergencia de un pool de países deudores liderados por la Argentina, al afirmar el propósito del gobierno radical de buscar alguna instancia de diálogo entre los países industrializados y los de América Latina para resolver los problemas financieros de la región” (Cisneros y Escudé, 2000: 459-460).
Como señalan estos autores, la estrategia más confrontacionista del ministro de economía Grinspun se fue agotando por factores internos y externos: la dificultad del equipo para estabilizar la economía y generar confianza, las presiones de los bancos y del gobierno estadounidense en pos de la “disciplina económica”, el fracaso de la estrategia regional multilateral, luego de las reuniones de Quito, Cartagena y Mar del Plata, y las escaso apoyo de los gobiernos socialdemócratas europeos a la postura argentina de abordar el problema del endeudamiento desde una óptica más política que técnica.
La reunión bilateral se concretó el 23 de septiembre. Alfonsín concurrió con Caputo, Germán López, Carlos Muñiz y el embajador en Estados Unidos Lucio García del Solar. En la suite 3536 los aguardaban Reagan, el secretario del Tesoro Donald Regan, el canciller George Shultz, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Langhorne Falane, la embajadora norteamericana Jeanne Kirkpatrick, el embajador norteamericano en la Argentina, Frank Ortiz, y el asesor de Reagan Edwin Meese. Tras el primer saludo, Reagan le dijo a Alfonsín: “Como usted verá, señor presidente, su visita es muy importante para nosotros, y por eso hoy me acompaña casi todo mi gabinete. El secretario del Tesoro dejó la reunión del Fondo Monetario para venir, y creo que lo que le va a decir tiene gran trascendencia” (Revista Somos, 28 de septiembre de 1984).
Cuando salió del encuentro, Alfonsín se mostró optimista: “Estoy realmente satisfecho, ha sido una reunión muy cordial y franca. El secretario del Tesoro nos ha informado que piensa realizar un diálogo importante con América Latina no sólo para analizar los problemas económicos coyunturales, sino todos los temas globales de la región” (Revista Somos, 28 de septiembre de 1984).
La entrevista se produjo a las 3 de la tarde un domingo caluroso, en una suite del mítico Waldorf Astoria. De acuerdo con la versión del vocero presidencial José Ignacio López, el secretario del Tesoro Donald Regan comentó —a pedido de su presidente— el punto de vista de su gobierno sobre la necesidad de “entablar un diálogo entre las naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo para abordar las cuestiones sustanciales de la relación económica entre unos y otros”. Un testigo del encuentro dijo a SOMOS que cuando el secretario del Tesoro terminó su exposición, Alfonsín le dijo: “Eso es música celestial para mis oídos” (Revista Somos, 28 de septiembre de 1984). Este influyente funcionario había Alfonsín y Reagan: diferencias políticas y necesidades económicas DOSSIER: La Politica Exterior Argentina en 40 años de democracia sido quien, tras las reuniones de Cartagena y Mar del Plata, había planteado públicamente su oposición al tratamiento multilateral de las deudas externas que cada país latinoamericano mantenía con sus acreedores. Incluso el Secretario del Tesoro anunció que el comité interino del FMI y el comité de desarrollo del Banco Mundial habían resuelto mantener dos reuniones anuales a partir del 18 de abril de 1985, planteadas exclusivamente para analizar la deuda latinoamericana y encontrar soluciones comunes a largo plazo.
Esto mismo fue luego ratificado por el Secretario de Estado Shultz, ante periodistas estadounidenses, quien además precisó que el tratamiento global del problema del endeudamiento externo se iniciaría en la siguiente primavera boreal. El tema de las fechas y el formato de estas reuniones eran claves, ya que tanto la Argentina como los demás países latinoamericanos, tal como se había planteado en las reuniones de Cartagena y Mar del Plata, querían iniciar un mecanismo que eludiera la burocracia de los organismos financieros internacionales para remarcar, en contraposición el carácter político –y no técnico- de la deuda del continente.
Tal era el optimismo de la delegación argentina que, al día siguiente, se planteó que Alfonsín volvería a los Estados Unidos en abril o mayo de 1985. Ese anunció era una manifestación del mayor entendimiento bilateral que estaban alcanzando la Casa Blanca y la Casa Rosada. El próximo encuentro entre Reagan y Alfonsín (prácticamente ya agendado) marcaba el nuevo rumbo que las relaciones bilaterales habían tomado en las últimas horas.
En la suite 3536 del reconocido hotel neoyorquino, Reagan le dijo a su par argentino: “Quiero felicitarlo por la restauración de la democracia y la justicia, por el imperio de la ley y la libertad en su país”. Ambos mandatarios hablaron del delicado tema centroamericano y del proteccionismo de los países centrales en torno al acero y el cobre: “Aquí hubo un cambio notable con respecto a lo que pasaba anteriormente. Luego de Cartagena y Mar del Plata, en los Estados Unidos se bifurcaron dos líneas de pensamiento: algunos interpretaban que todo lo que se hacía era poco serio, pero otros se dieron cuenta de que lo que se estaba tratando tenía verdadera sustancia. Ahora ha triunfado esta segunda tesis. Han tomado muy en cuenta la necesidad de iniciar un diálogo general con los países endeudados para tratar de solucionar los problemas”, declaró a la revista Somos un integrante de la comitiva argentina.
Tras el encuentro bilateral, Alfonsín se preparó para asistir a la recepción que Reagan ofrecería a los jefes de Estado presentes en Nueva York para la Asamblea de la ONU. En la mañana del lunes 24 Alfonsín terminó de repasar su discurso, un extenso texto de 15 carillas.
Fue la segunda vez en 23 años que un presidente argentino hablaba ante ese foro internacional, después de que Frondizi lo hubiera antecedido en 1961. Allí alertó contra la carrera armamentista nuclear que se estaba desplegando y abogó por un orden mundial más equitativo, lo cual lo haría menos inestable e inseguro: “La justicia en el Sur es hoy más que nunca una condición necesaria para la paz en el Norte”. También criticó que el orden económico se estuviera convirtiendo exclusivamente en orden financiero: “Distorsiones dramáticas que debemos impedir, porque un mundo en el que la política es reemplazada por los arsenales y la economía por las finanzas es, sencillamente, un mundo en peligro”.
El martes 25 de septiembre, Alfonsín, sentado junto a Grinspun, quien acababa de Leandro A. Morgenfeld Relaciones Internacionales Vol 32 –Nº 65/2023 llegar de Washington, donde había anunciado el acuerdo con el FMI, recibió a la revista Somos en la suite 31 del Waldorf Astoria, para realizar un balance del viaje:
“Considero que el balance es muy bueno. Ha sido muy buen viaje para el país”.
Dos horas más tarde, ambos se reunirían con un grupo de banqueros privados en la residencia de Henry Kissinger: “Más que nada, lo que interesa es explicar nuestra situación económica, social y política. Explicarles también nuestra voluntad de que el país cumpla con sus compromisos, y darles toda suerte de tranquilidad en ese sentido. Pero también reclamar un esfuerzo con el propósito de que todos podamos llegar a las soluciones que corresponden” (Revista Somos, 28 de septiembre de 1984). Al día siguiendo, el presidente argentino emprendería la vuelta al país
Seguir acá https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/3742/reflexiones%20America%20Latina.pdf

