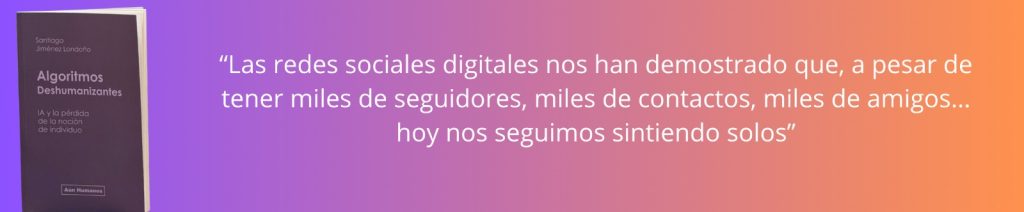![]()
“América Latina mantiene el sueño de una educación justa, pero aún le falta firmeza colectiva para construirla”
Al hablar de políticas educativas en América Latina en el siglo XXI, solemos considerar aspectos estructurales como la ampliación en cobertura y el fortalecimiento de la instrucción docente. No obstante, existen particularidades que no están presentes dentro del discurso oficial, pero que revelan verdades que pese a ser contradictorias, posibilitan que en la región se manifiesten problemáticas de equidad e inclusión educativa. Compartir algunas de estas, carga de sentido el carácter pedagógico que queremos construir como región.
Basados en el informe COVID-19, CEPAL-UNESCO (2021), América Latina fue la región del mundo con mayor cantidad de días sin clases presenciales durante la pandemia: en promedio, los estudiantes permanecieron más de 230 días fuera de las aulas. Este cierre prolongado expuso la fragilidad del sistema educativo, y agudizó las desigualdades existentes. Mientras algunos de ellos tuvieron acceso a la educación virtual, otros quedaron excluidos de ella. Así, la pandemia dejo al descubierto la insuficiencia en cobertura que tienen nuestros sistemas educativos, entre muchas otras complicaciones.
En contraste, Cuba continúa liderando los resultados educativos en la región, de acuerdo con los informes SERCE y TERCE de la UNESCO. A pesar de las restricciones económicas, este país ha sostenido un modelo de educación pública gratuita y universal que garantiza la asistencia en los niveles básicos. Pese a que su sistema ha sido cuestionado por su estricta centralización y su posición ideológica, es un ejemplo que expone cómo la voluntad política prolongada durante el tiempo puede lograr calidad y equidad, incluso en contextos adversos.
Otro caso a destacar es Brasil, que posee la legislación educativa más extensa de América Latina: la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB). Este documento, diseñado para sustentar todos los aspectos del sistema, se convierte la mayoría de las veces en una herramienta técnica de difícil aplicación en el entorno educativo. Esto ilustra cómo la legislación, sin una puesta en marcha real y asertiva, termina siendo letra muerta. Es justo decir que, eventualmente, las palabras pesan más que los resultados.
Conviene destacar el caso chileno con la llamada “Revolución de los Pingüinos” protagonizada por estudiantes de secundaria en 2006. Este movimiento, liderado por jóvenes que exigían una educación gratuita y de calidad, marcó un punto de inflexión en la política educativa del país. Incluso dos de sus integrantes Giorgio Jackson y Camila Vallejo ostentan en la actualidad cargos públicos con trascendencia social. Estas iniciativas sitúan el papel de la educación como un medio para formar ciudadanos que movilizan, empoderan y transforman realidades.
De igual manera, Uruguay sobresale porque en 2007 se convirtió en el primer país del mundo en entregar una computadora portátil a cada estudiante y docente del sistema público, a través del Plan Ceibal. Esta apuesta por la equidad digital facilitó la cobertura educativa durante la pandemia, esto lo sustenta el informe conjunto de la CEPAL y la UNESCO (2022), al exaltar como Uruguay fue uno de los países mejor preparados para garantizar la continuidad educativa durante la emergencia sanitaria. Es un ejemplo exitoso de cómo una política pública bien diseñada y sostenida tiene un impacto duradero.
En el otro extremo, Paraguay está señalado como uno de los países cuya inversión, históricamente hablando, ha estado por debajo del promedio regional. Mientras la UNESCO recomienda destinar al menos el 6% del PIB a la educación, este país apenas alcanza entre el 3% y el 4%. Esta disparidad entre el discurso oficial y la práctica es más común de lo que creemos. Y es el resultado del poco alcance que tienen los documentos oficiales frente a las políticas públicas, permeadas por los cambios administrativos y la ausencia de responsabilidad en la continuidad institucional.
Llegado a este punto dirijo mi análisis desde la gestión pública del sector educativo, dado que, estas particularidades son la imagen de un continente fragmentado por sus contrastes. He experimentado personalmente los efectos de las políticas interrumpidas, las reformas improvisadas y la desconexión entre quienes diseñan las estrategias y quienes las implementamos día a día en las aulas. Pero también he presenciado la fuerza renovadora de las escuelas cuando apuestan por la invención desde lo humano y lo cotidiano, obsérvese en https://alponiente.com/paulo-freire-la-educacion-como-llave-para-la-libertad-en-america-latina/.
Lo más curioso, no son las cifras ni los modelos, sino nuestra capacidad de acostumbrarnos a ellos. ¿Por qué seguimos tolerando que el acceso a una educación de calidad dependa del código postal o del ciclo político de turno? ¿Por qué continuamos repitiendo discursos sin sentido mientras los estudiantes esperan respuestas? Tal vez el dato más inquietante de todos sea este: América Latina mantiene el sueño de una educación justa, pero aún le falta firmeza colectiva para construirla.